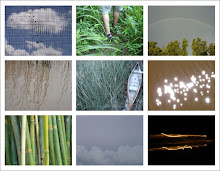cabeza borradora
David Lynch
Sinfonía Industrial Nº 1.
El sueño del que tiene el corazón roto.
“Dile a tu corazón que me hiciste llorar, dile a tu corazón que no me deje morir”.
(Rockin’ back inside my heart. David Lynch).
Director de cine, fotógrafo, domador de hormigas (sí, domador de hormigas), artista plástico, diseñador de muebles... El estadounidense David Lynch es todo eso y encima, en sus ratos libres, se dedica a poner en escena obras de teatro absurdas e inquietantes. Ahí está “Industrial Symphony N 1. The dream of the broken hearted”, una obra dividida en varios actos que giran en torno a la figura de una actriz y las canciones -tristes, melancólicas, desbordantes de dolor- que interpreta.
No es un musical.
Es una obra sumamente absurda e inquietante.
Lynch es famoso por su carrera cinematográfica.
Eraserhead, El hombre elefante, Terciopelo Azul, Corazón Salvaje y Lost Highway hablan de un cineasta influido por el surrealismo, obsesionado por crear imágenes irracionales y estados oníricos y por criticar violentamente al gran sueño americano a través de la diferenciación de dos universos opuestos y antagónicos: el mundo convencional, cotidiano e hipócrita y el mundo siniestro, oculto, que late debajo de las apariencias y los valores sociales establecidos.
“Tengo la cabeza llena de humo, llena de dolor”, canta -suspira, murmura- la cantante-actriz Julee Cruise mientras baja desde las alturas flotando como si fuese un ángel o una especie de hada buena.
Su vestido blanco, su pelo blanco.
Abajo la espera lo desconocido, lo perverso... el mal.
Un enano vestido con saco, sombrero y tacones, serrucha un tronco.
Una mujer desnuda se retuerce sobre un automóvil vacío, se toca impúdicamente, cuelga de grandes columnas eléctricas y estructuras de hierro que pueblan el lugar.
Arriba hay luz.
Abajo oscuridad, llamaradas, humo.
En cada uno de los episodios y en la puesta tomada como una totalidad aparecen las preocupaciones estéticas de Lynch, las mismas que lo acompañan en todas sus actividades: “Las industrias como elemento iconográfico visual y sonoro; la búsqueda del lado oscuro de las personas y la expresión de sus temores más profundos; la creación de climas extraños, cerrados y perturbadores, con el mal latiendo a cada paso; la configuración de un mundo cerrado, con dos caras: la superficie y la profundidad, habitada por el mal; los monstruos generados por la sociedad; la convivencia del sueño y la vigilia” (Ossessione, número uno).
Voces en off hablan incoherencias o se refieren a algo que nadie entiende.
Sonidos y ritmos minimalistas, ruidos de sirenas, máquinas funcionando en un segundo plano.
En ese ambiente de pesadilla las miradas se cruzan con temor, la gente enloquece, el enano corre llevando un carrito con una bombita de luz encendida.
Algo malo está por suceder. Algo diabólico se avecina.
El hada canta: “En la noche... las sombras flotan, las sombras flotan en el aire/ Yo grito... grito tu nombre/ La noche es tan oscura. ¿En dónde estás?/ Vuelve a mi corazón”.
Se escuchan alaridos, zumbidos de abejas, y la mujer cae. Cae y se estrella contra el suelo del escenario.
Varios hombres sin rostro aparecen con linternas y ayudan a incorporarse a un demonio -un cabro rojo, altísimo, con cuernos- que lucha con el enano.
Lamentos, trompetas que desafinan, sonidos animalescos, todo ayuda a darle un acento perverso a la escena.
Se trata de una performance de 50 minutos absolutamente incoherente y delirante, que fue llevada a cabo y grabada el 10 de noviembre de 1989 en el “Opera House” de la Academia de Música de Brooklyn, en los Estados Unidos.
Está separada en actos -diez en total- continuos e ininterrumpidos. Actos que en realidad son canciones (todas compuestas por Lynch y su inseparable colaborador, el músico Angelo Badalamenti), historias de amores no correspondidos, de tristeza, de melancolía y soledad.
Casi al final, el enano -esta vez acompañado únicamente por una mujer semidesnuda y un hombre que toca el clarinete- interpreta una de las escenas más dramáticas de la película Corazón Salvaje.
Antes de hacerlo, se presenta ante la audiencia: “Quiero contarles un sueño triste, el sueño del que tiene el corazón roto”.

un ojo andaluz
En palabras del fotógrafo español Carlos Cánovas, "el desarrollo tecnológico es coercitivo. Los progresos o avances técnicos, supuestamente liberadores, imponen sus condiciones y sus esclavitudes. Curiosamente no es una escacez de materiales lo que lleva a numerosos hombres que registran imágenes a utilizar una cámara rudimentaria, primitiva o limitada. Sucede justamente al revés: la vuelta atrás es fruto de una reflexión generada por la opulencia de medios. Por la tiranía que imponen, por la anulación de la individualidad que llegan a representar. Ante esa alienación, el hombre que registra las imágenes intenta oponer una vieja tesis: Las imágenes no las hace la máquina".
Repito en voz baja la misma frase: las imágenes no las hace la máquina, las imágenes no las hace la máquina, las imágenes no las hace la máquina. Y pienso en aquel célebre ojo de cabra cortado al medio con una navaja, ese plano detalle tan provocativo e irracional, que no sería el mismo si Buñuel hubiera tenido medios técnicos y digitales para simular una imagen idéntica, pero con una computadora. El engaño, seguramente, hubiese funcionado igual. Todos seguiríamos creyendo que ese ojo atravezado por el metal es el de la actriz y no, en realidad, el de una imagen artificial o el de un animal sacrificado especialmente para la ocasión. Sin embargo, la sensación de irrealidad y extrañeza frente a la imagen de un ojo cortado nunca hubiera sido la misma. Ese ojo de cabra fue el primer ojo real en ser rebanado frente a cámara por el filo de una navaja. Fue una imagen irrepetible. Imposible de lograr sin los mismos impedimentos técnicos que la generaron.
Nunca jamás el mismo ojo será cortado por la misma mano, por la misma navaja, frente a la misma cámara.
Repito en voz baja la misma frase: las imágenes no las hace la máquina, las imágenes no las hace la máquina, las imágenes no las hace la máquina. Y pienso en aquel célebre ojo de cabra cortado al medio con una navaja, ese plano detalle tan provocativo e irracional, que no sería el mismo si Buñuel hubiera tenido medios técnicos y digitales para simular una imagen idéntica, pero con una computadora. El engaño, seguramente, hubiese funcionado igual. Todos seguiríamos creyendo que ese ojo atravezado por el metal es el de la actriz y no, en realidad, el de una imagen artificial o el de un animal sacrificado especialmente para la ocasión. Sin embargo, la sensación de irrealidad y extrañeza frente a la imagen de un ojo cortado nunca hubiera sido la misma. Ese ojo de cabra fue el primer ojo real en ser rebanado frente a cámara por el filo de una navaja. Fue una imagen irrepetible. Imposible de lograr sin los mismos impedimentos técnicos que la generaron.
Nunca jamás el mismo ojo será cortado por la misma mano, por la misma navaja, frente a la misma cámara.

mi amigo panchu
Panchu: Ser extraordinario de calma chicha y ojos profundos. Hermoso ejemplar de la raza gato, hablador, barril sin fondo, confianzudo y silencioso, pero bueno y amigable como pocos. Le encantan los rinconcitos y los huequitos donde acurrucarse. Por las noches puede convertirse en almohada chupadora o en pesadilla de maullidos y rascarascas para monichines sin sueño. Al menor contacto con su pelaje y cuerpito suaves, se transforma en una locomotora de ronroneos o en un pollito entregatuti, abiertito de piernas con la cabecita estirada y volcada hacia un lado, esperando a que le hagan vaya a saber uno qué caricias. Toma agua del bidet y del lavamanos, y es capaz de arrancar de un bocado -sigiloso y sorpresivo, pero con perseverancia incontrolable- pedazos enteros de choripán a comensales distraidos. Es un animal hermoso, es un Panchu.

reflejo, félix vallotton

el viento, félix vallotton
Venecia
La gaviota tenía el pico enrojecido de tanto escarbar en el estómago de la paloma. Chillaba y movía la cabeza, enajenada, aleteando y dando vueltas en torno al cadáver de su presa. Describía vuelos nerviosos hacia un lado y otro de la plaza, alzando con ella ese trozo tieso de carne informe y plumas empastadas. Quería alejarse de otras gaviotas que revoloteaban amenazantes a su alrededor, intentando arrebatarle los ojos o un poco de las vísceras que colgaban de la panza desgarrada.
El hombre las dispersó de una patada. Y la paloma -o lo que quedaba de ella- cayó al suelo y se abrió como una bolsa de basura, esparciendo carne, plumas y tripas mugrientas sobre las baldosas. Furtivo, miró hacia los cuatro lados de la plaza, confirmó que nadie lo observaba y se agachó apresuradamente a mordisquear y tragar los restos de carne que unos momentos antes habían sido un ave.
Un mes más tarde, el hombre arrastraba los pies hacia el canal Grande por una callejuela impregnada con olor a pis. Cuatro o cinco cuadras detrás de él, los primeros contingentes de turistas invadían San Marco con sus cámaras y su ruido insoportable de reacciones, risas y palabras prefabricadas. Los carros con souvenirs y chucherías aparecían y se iban acomodando de a poco en lugares de venta estratégicos: junto a la galería de columnas que bordean al Palazzo Ducale, cerca de las góndolas amarradas en la laguna o al lado del canal cruzado por el Ponte dei Sospiri.
A medida que el sol se elevaba, la húmedad y el olor a podrido eran más intensos.
Había llegado a Venecia un mes y tres semanas antes, con pasaporte, dinero y una valija con ropa limpia. Pero ahora no tenía nada. Era un extranjero sin brújula. Como tantos otros antes que él, se había perdido irremediablemente en ese laberinto de islas, canales, puentes, calles y recovecos infinitos.
Un millón de veces gesticuló señales en el aire, improvisó preguntas en idiomas que no conocía, diseñó mapas inservibles y hasta se enojó con personas que lo miraban sin mirarlo, como si fuera únicamente una parte triste del paisaje. Era conciente de su patetismo. Y eso lo desanimaba más. Porque lo había intentado todo, ya no se le ocurría nada, y hasta los policías lo despreciaban cuando se acercaba a ellos para pedirles ayuda.
La ciudad y su suerte lo habían transformado. Rendido, sucio, con la piel y el pelo engrasados, vestía andrajos malolientes de la ropa con la que había salido del hotel la primera noche. Ahora, mientras se enjuagaba la boca en el agua de un canal, intentaba una vez más la imposible tarea de reconstruir mentalmente el mapa de las calles por las que había llegado por primera vez a San Marco.
Lo que le provocaba siempre la misma sonrisa miserable era el hecho de que cada vez que se lo proponía, y cuando parecía que por fin iba a dar con el camino correcto, esa enorme plaza llena de palomas, gaviotas y turistas hambrientos aparecía de vuelta frente a él, como una prueba irrefutable de su fracaso.
Al mediodía, la gente se agolpaba como ganado en el vaporetto. La imagen y la sensación de asfixia le recordaban al subte en su país, cuando debía apretujarse y hacer fuerza con el cuerpo para no ser aplastado por los pasajeros que entraban empujando en avalancha en cada estación. Pero acá en el barco no se le acercaba nadie. Por más lleno que estuviese, la gente se apartaba de él como si fuera un paria. Ni siquiera le pedían el boleto. Y, por lo bajo, se escuchaba siempre el mismo cuchicheo sobre su olor y su aspecto.
Los primeros días fueron pura desesperación, frustración extrema. Sufría esa misma clase de soledad que uno siente cuando está rodeado de un millón de necios. Son sordos que no contestan y ciegos que obstaculizan el paso. Y él deambulaba entre ellos con la mirada perdida, sosteniéndose siempre en la misma vaga esperanza de encontrar el camino correcto para volver a su casa.
Los meses pasaron sin novedades y comenzó a resignarse.
Poco a poco fue inclinando la cabeza frente a un destino que creía marcado, ineludible.
Se dejó llevar por la inercia. Empezó a habituarse. Se le hizo costumbre eso de andar buscando basura entre la basura para poder comer. Ya no le daba vergüenza tirarse panza arriba en la vereda o en alguna plaza, para descansar un poco, o para admirar mejor alguna nube en el cielo.
Los necios ya no lo incomodaban. Comía y tomaba lo que podía. A veces ligaba algún pucho, y se iba a fumarlo tranquilo al puentecito donde de noche un pibe siempre tocaba el violín. Se acostaba muy cerca del agua y se dejaba llevar, escuchando la música con los ojos cerrados.
Incluso se había hecho un amigo. Un perro negro que lo seguía a veces, cuando se encontraban por casualidad en algún vagabundeo.
Iba de puente en puente silbando, sin preocuparse por nada.
Por primera vez en mucho tiempo se sentía cómodo con su vida, libre y más sereno que antes. Y el perro siempre atrás suyo, corriendo, olfateando todo, ladrando de vez en cuando.
La gaviota tenía el pico enrojecido de tanto escarbar en el estómago de la paloma. Chillaba y movía la cabeza, enajenada, aleteando y dando vueltas en torno al cadáver de su presa. Describía vuelos nerviosos hacia un lado y otro de la plaza, alzando con ella ese trozo tieso de carne informe y plumas empastadas. Quería alejarse de otras gaviotas que revoloteaban amenazantes a su alrededor, intentando arrebatarle los ojos o un poco de las vísceras que colgaban de la panza desgarrada.
El hombre las dispersó de una patada. Y la paloma -o lo que quedaba de ella- cayó al suelo y se abrió como una bolsa de basura, esparciendo carne, plumas y tripas mugrientas sobre las baldosas. Furtivo, miró hacia los cuatro lados de la plaza, confirmó que nadie lo observaba y se agachó apresuradamente a mordisquear y tragar los restos de carne que unos momentos antes habían sido un ave.
Un mes más tarde, el hombre arrastraba los pies hacia el canal Grande por una callejuela impregnada con olor a pis. Cuatro o cinco cuadras detrás de él, los primeros contingentes de turistas invadían San Marco con sus cámaras y su ruido insoportable de reacciones, risas y palabras prefabricadas. Los carros con souvenirs y chucherías aparecían y se iban acomodando de a poco en lugares de venta estratégicos: junto a la galería de columnas que bordean al Palazzo Ducale, cerca de las góndolas amarradas en la laguna o al lado del canal cruzado por el Ponte dei Sospiri.
A medida que el sol se elevaba, la húmedad y el olor a podrido eran más intensos.
Había llegado a Venecia un mes y tres semanas antes, con pasaporte, dinero y una valija con ropa limpia. Pero ahora no tenía nada. Era un extranjero sin brújula. Como tantos otros antes que él, se había perdido irremediablemente en ese laberinto de islas, canales, puentes, calles y recovecos infinitos.
Un millón de veces gesticuló señales en el aire, improvisó preguntas en idiomas que no conocía, diseñó mapas inservibles y hasta se enojó con personas que lo miraban sin mirarlo, como si fuera únicamente una parte triste del paisaje. Era conciente de su patetismo. Y eso lo desanimaba más. Porque lo había intentado todo, ya no se le ocurría nada, y hasta los policías lo despreciaban cuando se acercaba a ellos para pedirles ayuda.
La ciudad y su suerte lo habían transformado. Rendido, sucio, con la piel y el pelo engrasados, vestía andrajos malolientes de la ropa con la que había salido del hotel la primera noche. Ahora, mientras se enjuagaba la boca en el agua de un canal, intentaba una vez más la imposible tarea de reconstruir mentalmente el mapa de las calles por las que había llegado por primera vez a San Marco.
Lo que le provocaba siempre la misma sonrisa miserable era el hecho de que cada vez que se lo proponía, y cuando parecía que por fin iba a dar con el camino correcto, esa enorme plaza llena de palomas, gaviotas y turistas hambrientos aparecía de vuelta frente a él, como una prueba irrefutable de su fracaso.
Al mediodía, la gente se agolpaba como ganado en el vaporetto. La imagen y la sensación de asfixia le recordaban al subte en su país, cuando debía apretujarse y hacer fuerza con el cuerpo para no ser aplastado por los pasajeros que entraban empujando en avalancha en cada estación. Pero acá en el barco no se le acercaba nadie. Por más lleno que estuviese, la gente se apartaba de él como si fuera un paria. Ni siquiera le pedían el boleto. Y, por lo bajo, se escuchaba siempre el mismo cuchicheo sobre su olor y su aspecto.
Los primeros días fueron pura desesperación, frustración extrema. Sufría esa misma clase de soledad que uno siente cuando está rodeado de un millón de necios. Son sordos que no contestan y ciegos que obstaculizan el paso. Y él deambulaba entre ellos con la mirada perdida, sosteniéndose siempre en la misma vaga esperanza de encontrar el camino correcto para volver a su casa.
Los meses pasaron sin novedades y comenzó a resignarse.
Poco a poco fue inclinando la cabeza frente a un destino que creía marcado, ineludible.
Se dejó llevar por la inercia. Empezó a habituarse. Se le hizo costumbre eso de andar buscando basura entre la basura para poder comer. Ya no le daba vergüenza tirarse panza arriba en la vereda o en alguna plaza, para descansar un poco, o para admirar mejor alguna nube en el cielo.
Los necios ya no lo incomodaban. Comía y tomaba lo que podía. A veces ligaba algún pucho, y se iba a fumarlo tranquilo al puentecito donde de noche un pibe siempre tocaba el violín. Se acostaba muy cerca del agua y se dejaba llevar, escuchando la música con los ojos cerrados.
Incluso se había hecho un amigo. Un perro negro que lo seguía a veces, cuando se encontraban por casualidad en algún vagabundeo.
Iba de puente en puente silbando, sin preocuparse por nada.
Por primera vez en mucho tiempo se sentía cómodo con su vida, libre y más sereno que antes. Y el perro siempre atrás suyo, corriendo, olfateando todo, ladrando de vez en cuando.

madre, lucian freud

cocteau

magritte

stern
Los pingüinos no precisan smoking para ser macanudos.
Escena 1: Reyes, el hombre sin poder de concentración, canta envido en un partido de ajedrez.
Escena 2: Figueroa, el mimo que no es muy bueno, tiene que explicar las cosas hablando.
Escena 3: Z-25, el robot sensible, se emociona hasta las lágrimas con una película de Carlitos Chaplin.
Escena 4: Unos duendes toman "Pecsi" y escriben los guiones que la gente sueña cuando duerme.
Escena 5: El señor del banjo, al que no le sale ningún chiste gracioso, se encuentra con el hombre al que le crece un brazo en la cabeza.
Escena 6: Gutiérrez escapa de una ciudad superpoblada y se va al campo para sentirse menos solo.
Escena 7: Ricardo Liniers Siri, el dibujante macanudo, el amigo de los pingüinos, tiene que quitarse los lentes para secarse la transpiración que empieza a caerle por la frente cuando, en plena fiesta, se apaga la música y alguien le pide que diga algo gracioso.
Así es la vida de los dibujantes de tiras cómicas. Se la pasan pensando todo el día en una historia que pueda resultar divertida, en algún personaje más piola y querible que el anterior, revuelven el menjunje de ideas, lo enriquecen con pequeños detalles y recién más tarde, después de horas de trabajo.... zap!!!..., plaf!!!..., felicidad: un dibujo realmente gracioso. Pero contar un chiste, y encima en público, esa sí que es otra historia.
"Los dibujantes somos muy tímidos porque dibujar es como un ejercicio antisocial. Estamos acostumbrados a expresarnos a través de los dibujos, pero no te podemos hacer un show. Yo no sé contar chistes. Si cuento uno nadie se reiría. Me pasa como a 'El señor del banjo': no sé ser gracioso, no tengo show adentro", dice Liniers y termina riéndose con modestia de su propia frase.
Ni tan tímido, ni tan aburrido. Este historietista nacido en Buenos Aires hace 31 años acaba de editar "Macanudo", un libro que recopila su trabajo de humorista gráfico en el diario La Nación, donde dibuja desde 2002 la tira diaria del mismo nombre. Ya había estirado hasta límites extraños las cuerdas del humor absurdo e inverosímil, cuando escribía y dibujaba para Página 12 la desopilante tira semanal "Bonjour". Pero ahora, ese misterio de sonrisa excesiva e indescifrable convive con la ternura, la salida inesperada e hilarante, la sorpresa, el humor inocente, la poesía y -en definitiva- el romanticismo de un hombre que sueña con lograr una historieta que humanice la vida.
Pingüinos que los lleva el viento, una oveja Hare Krishna, Aurora, la vaca que vuela, Sandor, el rey de los globos y maestro del expresionismo abstracto, Luis, el hipopótamo, el gato Fellini y Madariaga, el oso de peluche, son algunos de los seres que recorren sus viñetas de universo sideral y montaje cinematográfico. En ese otro mundo fascinante, Liniers puede hacerlos -y hacernos- convivir con una mujer independiente y moderna atrapada en el cuerpo de una niña llamada Enriqueta, con un homenaje a Hooper, a los Beatles o a Méliés, con una paloma que le hace preguntas molestas a los perros o con el hombrecito que mira a un costado, observa a un zoológico de criaturas tan simpáticas como inauditas y se pregunta: "¿Dónde estoy?"
Esa es justamente una de las claves de su estilo: una sensación de desorientación persistente, la percepción interna de un viaje agradable, de un pasaje de avión con sofá cama incluido a una dimensión donde las reglas de convivencia son absolutamente otras. Muchos más puras, mucho más sensibles, mucho más esenciales. El licenciado Benítez, hombre delgado y elegante, que se acuerda de lo divertido que es hacer la media luna, o el bicho extraño que aparece en una ventana y se queda ahí quieto, sin hacer nada, mirando todo con sus ojos enormes, son dos ejemplos de la clase de habitantes que pueblan el país Liniers.
Sentado entre estanterías que llenan las paredes de libros, Liniers escucha el último disco de Kevin Johansen. "Me gusta hacer foco sobre lo chiquito, cerrar un poco la visión y fijarme en la gente que tengo al lado. Ahí te das cuenta que el mundo no es tan terrible y espantoso. Por ahí va mi optimismo. Estamos llenos de monstruos siniestros, pero hay gente bastante querible que te hace la vida mucho más simpática. Por eso me interesa la humanización de la vida. Porque no somos máquinas. Somos de carne, blanditos, buena gente".
¿Y qué es lo que más te hace gracia?
Me hace mucha gracia la sorpresa. La necesito. No podría hacer un chiste de gallegos, porque no hay sorpresa, todos saben cómo terminan. Me gusta lo imprevisible y lo que busco es sorprenderme a mí mismo. Cuando veo que algo es totalmente loco y absurdo me empiezo a entusiasmar y después tengo problemas en el diario, porque a veces no entienden qué estoy haciendo.
¿Cuáles son tus instrumentos de trabajo preferidos?
La brevedad, el absurdo, el misterio y la ternura. Soy muy fanático de Chaplin porque el perdedor es el personaje con el que más me siento identificado y él encarna a esa especie de perdedor que sigue aguantando, que se pega palos pero igual va para adelante con cierto optimismo.
¿Dibujás mucho?
Trato de no ser vago, porque el secreto de la historieta es dibujar. Pero sin moldes ni fórmulas preestablecidas. Ni siquiera tengo el mismo registro de humor a lo largo de la tira: hay un día que predomina la cosa tierna, otro día la pavada, otro día la cosa extraña e incomprensible.
¿Te consideras un dibujante romántico?
Si sos una persona mínimamente sensible sos un poco romántico. Yo soy un tipo fácilmente emocionable, tengo esa cosita extraña y me gusta volcarla en la tira, porque la humanización de las personas arranca por ese lado, cuando dejás de pensar un poco con la cabeza y lo hacés más con el corazón.
Escena final: Un hombre y una mujer se acercan impulsados por una extraña fuerza de atracción. Flotan. En palabras de Liniers: "Son perfectos el uno para el otro. El destino los pone frente a frente. Se acercan. Nada puede salir mal. Ella sabe de memoria tres poesías de Pizarnik. El llora cada vez que ve E.T. Ella dice que Bob Dylan es un genio. A él legusta comer fondue. Listo, ahí viene el beso y el resto de sus vidas juntos, inseparables, felices.... ops... se pasaron". Queda claro, entonces, que Liniers elige la emoción de lo mínimo, el misterio de lo inesperado, la magia de lo esencial. Evidentemente es un pingüino que no precisa smoking para ser macanudo.
Escena 1: Reyes, el hombre sin poder de concentración, canta envido en un partido de ajedrez.
Escena 2: Figueroa, el mimo que no es muy bueno, tiene que explicar las cosas hablando.
Escena 3: Z-25, el robot sensible, se emociona hasta las lágrimas con una película de Carlitos Chaplin.
Escena 4: Unos duendes toman "Pecsi" y escriben los guiones que la gente sueña cuando duerme.
Escena 5: El señor del banjo, al que no le sale ningún chiste gracioso, se encuentra con el hombre al que le crece un brazo en la cabeza.
Escena 6: Gutiérrez escapa de una ciudad superpoblada y se va al campo para sentirse menos solo.
Escena 7: Ricardo Liniers Siri, el dibujante macanudo, el amigo de los pingüinos, tiene que quitarse los lentes para secarse la transpiración que empieza a caerle por la frente cuando, en plena fiesta, se apaga la música y alguien le pide que diga algo gracioso.
Así es la vida de los dibujantes de tiras cómicas. Se la pasan pensando todo el día en una historia que pueda resultar divertida, en algún personaje más piola y querible que el anterior, revuelven el menjunje de ideas, lo enriquecen con pequeños detalles y recién más tarde, después de horas de trabajo.... zap!!!..., plaf!!!..., felicidad: un dibujo realmente gracioso. Pero contar un chiste, y encima en público, esa sí que es otra historia.
"Los dibujantes somos muy tímidos porque dibujar es como un ejercicio antisocial. Estamos acostumbrados a expresarnos a través de los dibujos, pero no te podemos hacer un show. Yo no sé contar chistes. Si cuento uno nadie se reiría. Me pasa como a 'El señor del banjo': no sé ser gracioso, no tengo show adentro", dice Liniers y termina riéndose con modestia de su propia frase.
Ni tan tímido, ni tan aburrido. Este historietista nacido en Buenos Aires hace 31 años acaba de editar "Macanudo", un libro que recopila su trabajo de humorista gráfico en el diario La Nación, donde dibuja desde 2002 la tira diaria del mismo nombre. Ya había estirado hasta límites extraños las cuerdas del humor absurdo e inverosímil, cuando escribía y dibujaba para Página 12 la desopilante tira semanal "Bonjour". Pero ahora, ese misterio de sonrisa excesiva e indescifrable convive con la ternura, la salida inesperada e hilarante, la sorpresa, el humor inocente, la poesía y -en definitiva- el romanticismo de un hombre que sueña con lograr una historieta que humanice la vida.
Pingüinos que los lleva el viento, una oveja Hare Krishna, Aurora, la vaca que vuela, Sandor, el rey de los globos y maestro del expresionismo abstracto, Luis, el hipopótamo, el gato Fellini y Madariaga, el oso de peluche, son algunos de los seres que recorren sus viñetas de universo sideral y montaje cinematográfico. En ese otro mundo fascinante, Liniers puede hacerlos -y hacernos- convivir con una mujer independiente y moderna atrapada en el cuerpo de una niña llamada Enriqueta, con un homenaje a Hooper, a los Beatles o a Méliés, con una paloma que le hace preguntas molestas a los perros o con el hombrecito que mira a un costado, observa a un zoológico de criaturas tan simpáticas como inauditas y se pregunta: "¿Dónde estoy?"
Esa es justamente una de las claves de su estilo: una sensación de desorientación persistente, la percepción interna de un viaje agradable, de un pasaje de avión con sofá cama incluido a una dimensión donde las reglas de convivencia son absolutamente otras. Muchos más puras, mucho más sensibles, mucho más esenciales. El licenciado Benítez, hombre delgado y elegante, que se acuerda de lo divertido que es hacer la media luna, o el bicho extraño que aparece en una ventana y se queda ahí quieto, sin hacer nada, mirando todo con sus ojos enormes, son dos ejemplos de la clase de habitantes que pueblan el país Liniers.
Sentado entre estanterías que llenan las paredes de libros, Liniers escucha el último disco de Kevin Johansen. "Me gusta hacer foco sobre lo chiquito, cerrar un poco la visión y fijarme en la gente que tengo al lado. Ahí te das cuenta que el mundo no es tan terrible y espantoso. Por ahí va mi optimismo. Estamos llenos de monstruos siniestros, pero hay gente bastante querible que te hace la vida mucho más simpática. Por eso me interesa la humanización de la vida. Porque no somos máquinas. Somos de carne, blanditos, buena gente".
¿Y qué es lo que más te hace gracia?
Me hace mucha gracia la sorpresa. La necesito. No podría hacer un chiste de gallegos, porque no hay sorpresa, todos saben cómo terminan. Me gusta lo imprevisible y lo que busco es sorprenderme a mí mismo. Cuando veo que algo es totalmente loco y absurdo me empiezo a entusiasmar y después tengo problemas en el diario, porque a veces no entienden qué estoy haciendo.
¿Cuáles son tus instrumentos de trabajo preferidos?
La brevedad, el absurdo, el misterio y la ternura. Soy muy fanático de Chaplin porque el perdedor es el personaje con el que más me siento identificado y él encarna a esa especie de perdedor que sigue aguantando, que se pega palos pero igual va para adelante con cierto optimismo.
¿Dibujás mucho?
Trato de no ser vago, porque el secreto de la historieta es dibujar. Pero sin moldes ni fórmulas preestablecidas. Ni siquiera tengo el mismo registro de humor a lo largo de la tira: hay un día que predomina la cosa tierna, otro día la pavada, otro día la cosa extraña e incomprensible.
¿Te consideras un dibujante romántico?
Si sos una persona mínimamente sensible sos un poco romántico. Yo soy un tipo fácilmente emocionable, tengo esa cosita extraña y me gusta volcarla en la tira, porque la humanización de las personas arranca por ese lado, cuando dejás de pensar un poco con la cabeza y lo hacés más con el corazón.
Escena final: Un hombre y una mujer se acercan impulsados por una extraña fuerza de atracción. Flotan. En palabras de Liniers: "Son perfectos el uno para el otro. El destino los pone frente a frente. Se acercan. Nada puede salir mal. Ella sabe de memoria tres poesías de Pizarnik. El llora cada vez que ve E.T. Ella dice que Bob Dylan es un genio. A él legusta comer fondue. Listo, ahí viene el beso y el resto de sus vidas juntos, inseparables, felices.... ops... se pasaron". Queda claro, entonces, que Liniers elige la emoción de lo mínimo, el misterio de lo inesperado, la magia de lo esencial. Evidentemente es un pingüino que no precisa smoking para ser macanudo.

buscado vivo o muerto
Guantánamo.
Arrodillado desde hace horas sobre el cemento, con la cabeza gacha y los pies y las manos engrillados, Shah Mohammad escucha sin reacción las palabras de un hombre que le grita en un idioma que no entiende. Ni siquiera puede verlo, porque no le está permitido elevar la frente hacia el cielo, pero además, porque desde que llegó tiene los ojos tapados con gafas y varias vueltas de cinta adhesiva negra. Hace un calor insoportable en ese lugar donde él y otros cientos permanecen encerrados desde hace meses, sin acusación formal ni juicio ni abogados ni familiares ni nada de nada.
Al igual que los otros prisioneros -entre ellos varios niños y un anciano de 105 años sin dientes y medio sordo-, Mohammad sufre la peor de las torturas: no el dolor físico o la humillación más baja, sino un absoluta ignorancia sobre su destino, y la incapacidad, la falta total de decisión, para intentar modificarlo. Y aunque todos sabemos que nuestro destino inevitable está marcado y es la muerte, algunos todavía podemos -o al menos eso creemos- elegir cómo llegar a él. Mohammad no. Mohammad está condenado al suspenso, a la incertidumbre, a un tipo de sufrimiento que tuvo un principio pero parece no tener fin.
Ahora, mientras dos hombres lo toman de los brazos y lo conducen a la fuerza hacia su celda -una jaula de alambre de dos metros cuadrados, con una pequeña colchoneta como única comodidad-, este paquistaní tomado como prisionero durante la invasión estadounidense a Afganistán se pregunta una vez más -y no será la última- a dónde lo llevan y para qué. Piensa que debe acostumbrarse a su condena: sólo de esa forma puede mitigar un poco su dolor. Pero la costumbre no es gratuita, porque debe estar acompañada de la renuncia, del sometimiento, del olvido y de una genuflexión espiritual permanentes. Sólo para no volverse loco, o para no sentir deseos de quitarse la vida aunque no sepa cómo, Mohammad debe renunciar a ser hombre y asumir su condición de "combatiente enemigo", una definición que el gobierno de George W. Bush le puso a estos hombres para demorar, hasta que le plazca, su acusación, su juicio y su condena. Esto sucede ahora, mientras escribo estas líneas, y seguirá sucediendo más tarde, mientras usted las lea.
En un mundo donde la muerte es moneda corriente, donde el lenguaje de los poderosos es la fuerza y la venganza, y donde las voces disonantes son aplacadas con la persecusión, el descrédito, la cárcel o el asesinato, nos sorprende y nos indigna más la situación a la que Mohammad y tantos otros están sometidos que otro tipo de crímenes que, por su espectacular irracionalidad, parecen más inhumanos. La razón justamente juega un papel importante en todo esto, porque lo que indigna no es el crimen, sino la forma en la que éste fue concebido, planificado y llevado a la práctica como una operación libre de la razón, con sus justificaciones y motivaciones incluidas.
Que un hombre mate a su vecino en un acto de furia irracional -que lo acuchille, que le corte la cabeza, que lo haga picadillo y lo sirva como comida a sus perros- nos espanta, pero no nos indigna tanto como la tortura a la que estos prisioneros de guerra son sometidos a diario en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba. En ese limbo legal donde no tiene jurisdicción ningún tribunal del mundo ni rige ninguna ley más que la del odio y el castigo, estos hombres permanecen en el olvido, librados al capricho de sus carceleros y privados del más mínimo derecho. No son tratados como prisioneros de guerra, lo que implicaría protección y respeto a sus derechos expresados en la Convención de Ginebra. Tampoco como delincuentes o criminales, lo que representaría el derecho a un juicio frente a un jurado imparcial, acusación e información sobre los cargos en su contra, además de un abogado que los defienda. Están definidos arbitrariamente con el incierto status de "combatientes enemigos", de también incierta imagen legal, y por ese motivo parecen haber perdido su condición de hombres y su más mínimo derecho a la dignidad.
Es sumamente paradójico y alarmante que esto suceda en jurisdicción de un país poderoso como Estados Unidos, que en los últimos años, después de erigirse por decisión propia en defensor de los derechos del "mundo libre", sigue utilizando el terror como única arma contra el terrorismo y otras formas de resistencia -acertadas o no- de aquellos que se animan a pensar de modo diferente y a expresar a viva voz su elección de otras formas de vida. La política exterior estadounidense -una cruzada de invasiones, cambio de regímenes, ocupación e imposición de la democracia liberal tal como Bush y sus aliados la entienden- se parece peligrosamente a la que la Alemania nazi de Adolf Hitler impuso en Europa hace más de medio siglo, con las consecuencias que todos conocemos.
¿Qué relación podría trazarse entre el sufrimiento de los presos de Guantánamo y el de otros tantos encerrados en campos de concentración nazis durante la segunda guerra mundial? ¿Qué tipo de modificaciones morales se producen en esos infiernos terrenales ideados por hombres que creen estar guiados por cierta clase de ética que justifica sus actos?
Más allá de las circunstancias históricas que señalaron y condenaron a los nazis como los criminales inhumanos que fueron y que ahora, sólo 60 años después -es decir la edad de un hombre adulto y un grano de arena en el devenir de la humanidad-, someten al mundo a una preocupante indefinición y ambigüedad de criterios a la hora de condenar unánimemente los crímenes cometidos por Bush y sus aliados, lo que más debería preocuparnos es la posibilidad de existencia, solidificación y contagio de una clase de pensamiento y de un sistema de valores basados en el odio, los prejuicios, el desprecio y la negación de los derechos que otros -por ser otros y únicamente por eso- parecen estar destinados a perder. La imposibilidad de pensarse como el otro, la incapacidad de colocarse imaginariamente en su lugar y entender así por qué piensa, obra y concibe el mundo de otras formas diferentes a la suya, es el principio de esa ética del sinsentido. Es la ética del más fuerte, la ética del que posee los medios y la voluntad de doblegar a los demás, de someterlos en cuerpo y espíritu, para anexarlos como súbditos incondicionales o aplastarlos hasta desdibujar su condición de humanos, cosificarlos y convertirlos en objetos de desecho.
Algo similar ocurría en los campos de exterminio nazis, donde el hombre perdía su condición de hombre frente al horror inexplicable y al sinúmero de indignidades a los que estaba sometido. Es interesante en este sentido evaluar algunos comentarios hechos a periodistas por soldados estadounidenses que vigilan a los presos en Guantánamo. Recordando un incidente ocurrido cuando uno de ellos hizo un gesto de resistencia al ser llevado a una letrina, una soldado afirmó: "No obtuvo mucho. Mi compañero lo tomó del brazo con más firmeza y lo llevamos entre los dos. Si no le gustó, a mi no me importa". Uno de los jefes militares de la base se explayó sobre la ignorancia que sus prisioneros tienen acerca de dónde se encuentran. Obviamente saben que están presos y sufren a diario las condiciones de su cautiverio, pero el dolor interior es más grande cuando uno se siente desarraigado, lejos de todo lo conocido, sin saber dónde está y hasta cuándo permanecerá allí. "Si saben o no dónde se encuentran, no lo sé ni me importa", dijo el oficial.
Ese desinterés, esa frialdad ante el destino del otro se funda en la convicción errónea de que, por pensar y creer de modo diferente, por defenderse de una agresión injusta en su propia tierra, esas personas se convierten inmediatamente en una amenaza, en cómplices o en responsables de los "males" que ellos se proponen erradicar de la tierra. Habría que prenguntarse aquí que es el mal y cuál es el concepto que convierte a hombres con otras costumbres, creencias y formas de entender y vivir la vida en sus representantes.
Ese desinterés por el sufrimiento ajeno es el mecanismo psicológico al que el carcelero se entrega para justificarse y legitimar sus actos. Al igual que los nazis, no ven en sus prisioneros a personas -se obligan a ellos mismos a ignorar y negar sus rasgos de humanidad, su dolor, los gestos de su angustia-, sino sólo a seres sin rostro, a cierta clase de animales a los que están obligados a vigilar. Un sobreviviente de los campos de exterminio recordaba cómo los judíos y otros prisioneros iniciaban su camino hacia la muerte a través de un calvario que no sólo incluía todo tipo de humillaciones y torturas, sino una evolución en sus cuerpos hacia la monstruosidad. Raquíticos, sin dientes ni cabello, enfermos y malolientes, esos hombres dejaban de serlo frente a la mirada de sus guardias -se convertían en deformidades irreconocibles, perdían incluso hasta el último rasgo de su humanidad, y por ende era más fácil eliminarlos. No es lo mismo matar a una persona que a una masa informe de piel y huesos que se mueve y gesticula con dificultad la incomprensión de semejante atrocidad.
Arrodillado desde hace horas sobre el cemento, con la cabeza gacha y los pies y las manos engrillados, Shah Mohammad escucha sin reacción las palabras de un hombre que le grita en un idioma que no entiende. Ni siquiera puede verlo, porque no le está permitido elevar la frente hacia el cielo, pero además, porque desde que llegó tiene los ojos tapados con gafas y varias vueltas de cinta adhesiva negra. Hace un calor insoportable en ese lugar donde él y otros cientos permanecen encerrados desde hace meses, sin acusación formal ni juicio ni abogados ni familiares ni nada de nada.
Al igual que los otros prisioneros -entre ellos varios niños y un anciano de 105 años sin dientes y medio sordo-, Mohammad sufre la peor de las torturas: no el dolor físico o la humillación más baja, sino un absoluta ignorancia sobre su destino, y la incapacidad, la falta total de decisión, para intentar modificarlo. Y aunque todos sabemos que nuestro destino inevitable está marcado y es la muerte, algunos todavía podemos -o al menos eso creemos- elegir cómo llegar a él. Mohammad no. Mohammad está condenado al suspenso, a la incertidumbre, a un tipo de sufrimiento que tuvo un principio pero parece no tener fin.
Ahora, mientras dos hombres lo toman de los brazos y lo conducen a la fuerza hacia su celda -una jaula de alambre de dos metros cuadrados, con una pequeña colchoneta como única comodidad-, este paquistaní tomado como prisionero durante la invasión estadounidense a Afganistán se pregunta una vez más -y no será la última- a dónde lo llevan y para qué. Piensa que debe acostumbrarse a su condena: sólo de esa forma puede mitigar un poco su dolor. Pero la costumbre no es gratuita, porque debe estar acompañada de la renuncia, del sometimiento, del olvido y de una genuflexión espiritual permanentes. Sólo para no volverse loco, o para no sentir deseos de quitarse la vida aunque no sepa cómo, Mohammad debe renunciar a ser hombre y asumir su condición de "combatiente enemigo", una definición que el gobierno de George W. Bush le puso a estos hombres para demorar, hasta que le plazca, su acusación, su juicio y su condena. Esto sucede ahora, mientras escribo estas líneas, y seguirá sucediendo más tarde, mientras usted las lea.
En un mundo donde la muerte es moneda corriente, donde el lenguaje de los poderosos es la fuerza y la venganza, y donde las voces disonantes son aplacadas con la persecusión, el descrédito, la cárcel o el asesinato, nos sorprende y nos indigna más la situación a la que Mohammad y tantos otros están sometidos que otro tipo de crímenes que, por su espectacular irracionalidad, parecen más inhumanos. La razón justamente juega un papel importante en todo esto, porque lo que indigna no es el crimen, sino la forma en la que éste fue concebido, planificado y llevado a la práctica como una operación libre de la razón, con sus justificaciones y motivaciones incluidas.
Que un hombre mate a su vecino en un acto de furia irracional -que lo acuchille, que le corte la cabeza, que lo haga picadillo y lo sirva como comida a sus perros- nos espanta, pero no nos indigna tanto como la tortura a la que estos prisioneros de guerra son sometidos a diario en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba. En ese limbo legal donde no tiene jurisdicción ningún tribunal del mundo ni rige ninguna ley más que la del odio y el castigo, estos hombres permanecen en el olvido, librados al capricho de sus carceleros y privados del más mínimo derecho. No son tratados como prisioneros de guerra, lo que implicaría protección y respeto a sus derechos expresados en la Convención de Ginebra. Tampoco como delincuentes o criminales, lo que representaría el derecho a un juicio frente a un jurado imparcial, acusación e información sobre los cargos en su contra, además de un abogado que los defienda. Están definidos arbitrariamente con el incierto status de "combatientes enemigos", de también incierta imagen legal, y por ese motivo parecen haber perdido su condición de hombres y su más mínimo derecho a la dignidad.
Es sumamente paradójico y alarmante que esto suceda en jurisdicción de un país poderoso como Estados Unidos, que en los últimos años, después de erigirse por decisión propia en defensor de los derechos del "mundo libre", sigue utilizando el terror como única arma contra el terrorismo y otras formas de resistencia -acertadas o no- de aquellos que se animan a pensar de modo diferente y a expresar a viva voz su elección de otras formas de vida. La política exterior estadounidense -una cruzada de invasiones, cambio de regímenes, ocupación e imposición de la democracia liberal tal como Bush y sus aliados la entienden- se parece peligrosamente a la que la Alemania nazi de Adolf Hitler impuso en Europa hace más de medio siglo, con las consecuencias que todos conocemos.
¿Qué relación podría trazarse entre el sufrimiento de los presos de Guantánamo y el de otros tantos encerrados en campos de concentración nazis durante la segunda guerra mundial? ¿Qué tipo de modificaciones morales se producen en esos infiernos terrenales ideados por hombres que creen estar guiados por cierta clase de ética que justifica sus actos?
Más allá de las circunstancias históricas que señalaron y condenaron a los nazis como los criminales inhumanos que fueron y que ahora, sólo 60 años después -es decir la edad de un hombre adulto y un grano de arena en el devenir de la humanidad-, someten al mundo a una preocupante indefinición y ambigüedad de criterios a la hora de condenar unánimemente los crímenes cometidos por Bush y sus aliados, lo que más debería preocuparnos es la posibilidad de existencia, solidificación y contagio de una clase de pensamiento y de un sistema de valores basados en el odio, los prejuicios, el desprecio y la negación de los derechos que otros -por ser otros y únicamente por eso- parecen estar destinados a perder. La imposibilidad de pensarse como el otro, la incapacidad de colocarse imaginariamente en su lugar y entender así por qué piensa, obra y concibe el mundo de otras formas diferentes a la suya, es el principio de esa ética del sinsentido. Es la ética del más fuerte, la ética del que posee los medios y la voluntad de doblegar a los demás, de someterlos en cuerpo y espíritu, para anexarlos como súbditos incondicionales o aplastarlos hasta desdibujar su condición de humanos, cosificarlos y convertirlos en objetos de desecho.
Algo similar ocurría en los campos de exterminio nazis, donde el hombre perdía su condición de hombre frente al horror inexplicable y al sinúmero de indignidades a los que estaba sometido. Es interesante en este sentido evaluar algunos comentarios hechos a periodistas por soldados estadounidenses que vigilan a los presos en Guantánamo. Recordando un incidente ocurrido cuando uno de ellos hizo un gesto de resistencia al ser llevado a una letrina, una soldado afirmó: "No obtuvo mucho. Mi compañero lo tomó del brazo con más firmeza y lo llevamos entre los dos. Si no le gustó, a mi no me importa". Uno de los jefes militares de la base se explayó sobre la ignorancia que sus prisioneros tienen acerca de dónde se encuentran. Obviamente saben que están presos y sufren a diario las condiciones de su cautiverio, pero el dolor interior es más grande cuando uno se siente desarraigado, lejos de todo lo conocido, sin saber dónde está y hasta cuándo permanecerá allí. "Si saben o no dónde se encuentran, no lo sé ni me importa", dijo el oficial.
Ese desinterés, esa frialdad ante el destino del otro se funda en la convicción errónea de que, por pensar y creer de modo diferente, por defenderse de una agresión injusta en su propia tierra, esas personas se convierten inmediatamente en una amenaza, en cómplices o en responsables de los "males" que ellos se proponen erradicar de la tierra. Habría que prenguntarse aquí que es el mal y cuál es el concepto que convierte a hombres con otras costumbres, creencias y formas de entender y vivir la vida en sus representantes.
Ese desinterés por el sufrimiento ajeno es el mecanismo psicológico al que el carcelero se entrega para justificarse y legitimar sus actos. Al igual que los nazis, no ven en sus prisioneros a personas -se obligan a ellos mismos a ignorar y negar sus rasgos de humanidad, su dolor, los gestos de su angustia-, sino sólo a seres sin rostro, a cierta clase de animales a los que están obligados a vigilar. Un sobreviviente de los campos de exterminio recordaba cómo los judíos y otros prisioneros iniciaban su camino hacia la muerte a través de un calvario que no sólo incluía todo tipo de humillaciones y torturas, sino una evolución en sus cuerpos hacia la monstruosidad. Raquíticos, sin dientes ni cabello, enfermos y malolientes, esos hombres dejaban de serlo frente a la mirada de sus guardias -se convertían en deformidades irreconocibles, perdían incluso hasta el último rasgo de su humanidad, y por ende era más fácil eliminarlos. No es lo mismo matar a una persona que a una masa informe de piel y huesos que se mueve y gesticula con dificultad la incomprensión de semejante atrocidad.